Las teorías de la conspiración comparten, en su ADN narrativo, la necesidad de revelar una verdad secreta. Desde reptilianos a terraplanistas, los feligreses de la conspiración parecen coincidir en que ciertas élites secretas o gobiernos en la sombra utilizan su poder para ocultar la realidad y mantener a la población dominada y sometida a su ignorancia.
En este escenario, muchos medios de comunicación, cómplices también de esta confabulación, publican tan solo la información que interesa a ese poder supremo y ocultan las verdades que deben quedar, conveniente y deliberadamente, silenciadas.
Por muy extravagantes que parezcan estos complots secretos, las teorías de la conspiración no están del todo equivocadas: los ciudadanos no pueden conocer aquello que no aparece en los medios de comunicación. El nivel de conocimiento que tienen los individuos sobre el mundo que les rodea depende, en gran parte, de la información que difunden los medios.
Los periodistas tienden a dosificar y personalizar la información que ofrecen de tres formas distintas: en primer lugar, los medios seleccionan y jerarquizan las noticias que deben publicarse y los acontecimientos que, por el contrario, no pueden comunicarse por cuestiones de tiempo o espacio (teoría de la agenda setting). Esta decisión determinará sobre qué temas hablará la ciudadanía.
En segundo lugar, una vez el periodista ha seleccionado los acontecimientos que va a cubrir, de entre la avalancha de opciones que encuentra, también determina el enfoque que le va a dar a cada noticia (teoría del framing o encuadre). El encuadre de la historia determina cómo deben pensar los ciudadanos sobre un tema en concreto.
Así ocurre, por ejemplo, cuando los medios informan sobre los resultados de las encuestas del INE o los estudios del CIS: cada periodista dirige la atención del debate hacia determinados datos e interpreta esos resultados de forma distinta, bajo un enfoque (frame) concreto y específico determinado por la ideología e intereses de ese medio.
Finalmente, en tercera instancia, los periodistas también pueden establecer la caducidad del valor noticioso de un hecho, esto es, el tiempo que un tema va a permanecer en los medios de comunicación. Por cuestiones ideológicas, políticas, económicas o empresariales, los medios deciden que se ha agotado el interés por continuar informando de ciertos acontecimientos y los sustituyen por otros.
La duración o tiempo de interés que tiene un hecho para los medios de comunicación se denomina obsolescencia informativa programada.
El olvido programado
Al igual que un electrodoméstico o dispositivo tecnológico, que tiene una vida útil preestablecida (obsolescencia programada), muchos fabricantes de noticias (empresas mediáticas) también programan la fecha de caducidad de los temas con la finalidad de incentivar el consumo desmesurado y constante de nuevos productos informativos (noticias) también diseñados, de antemano, para morir. La obsolescencia informativa determina, por tanto, cuándo un tema caerá en el olvido y se borrará del recuerdo de los ciudadanos.
El hecho de que un tema se vuelva obsoleto, porque así lo han decidido los medios, plantea un debate deontológico significativo sobre las potenciales consecuencias éticas derivadas de este ejercicio profesional y las diferentes dimensiones morales que quedan comprometidas. La obsolescencia informativa crea una falta de empatía humana hacia ciertos sucesos especialmente dramáticos.
Recordemos que, durante semanas, los medios de comunicación abrían sus informativos o convertían en portada noticias como la catástrofe ecológica del Prestige (noviembre 2002), el terremoto de Lorca, en Murcia, (mayo 2011), el tiroteo en la redacción de Charlie Hebdo (enero 2015), los atentados terroristas en París (noviembre 2015), el atentado en La Rambla de Barcelona (agosto 2017), la erupción del volcán en La Palma (septiembre 2021), la invasión rusa a Ucrania (febrero 2022), el terremoto de Marruecos (septiembre 2023), el incendio de la discoteca Fonda Milagro de Murcia (octubre 2023), la guerra Israel-Gaza (octubre 2023), el incendio del edificio Campanar en Valencia (febrero 2024) o las recientes inundaciones de la dana (octubre 2024), por citar algunos ejemplos.
Todos estos acontecimientos ya han caducado a día de hoy porque así lo decidieron los medios. En consecuencia, para los ciudadanos, estos hechos representan también temas obsoletos que han perdido dramatismo, se han normalizado y muchos de ellos han caído en el olvido.
Ya no nos impresiona tanto el hecho de saber que en Gaza o en Ucrania siguen muriendo ciudadanos, que todavía se siguen buscando a desaparecidos en zonas de conflicto o de catástrofes, que hay vecinos en Lorca o en La Palma que todavía no han recibido la ayuda prometida o que hay familias todavía en duelo porque no han superado la muerte repentina (en un incendio, atentado o tiroteo) de seres queridos.
Pocos son los que todavía se preocupan por ellos, de saber si se habrán recuperado o de si han podido volver a su vida normal, porque ahora prestamos atención a otros sucesos de actualidad, a otras noticias que los medios han convertido en actualidad. Los hemos borrado del recuerdo inmediato para continuar consumiendo nuevos sucesos que conforman una nueva realidad informativa, es decir, aquella que construyen los medios de comunicación.
Información volátil y efímera
La obsolescencia informativa programada podría articularse como una técnica similar a la gradualidad o la distracción, como definió Noam Chomsky entre sus diez estrategias de manipulación mediática. Por propia decisión (interesada muchas veces) de los medios, el periodista no continúa investigando una historia y obvia el porqué de lo ocurrido: no contextualiza el hecho ni reflexiona sobre las causas y consecuencias del suceso.
En este escenario, la información se vuelve volátil y efímera como consecuencia de una mala praxis profesional. Al dictar qué historias permanecen en la memoria de los públicos y cuáles deben desaparecer rápidamente, los medios de comunicación avivan la ansiedad de los ciudadanos por consumir noticias, de forma rápida y constante, sin apenas valorar la calidad de esa información.
Esta selección deliberada de los temas de interés constituye una forma moderna de manipulación que erosiona el recuerdo de la historia y la empatía social. Así, algunos medios de comunicación construyen una realidad informativa fragmentada en la que los ciudadanos navegan para encontrar orientación y no sentirse perdidos, pero sin ser conscientes de que la información que consumen ha sido cuidadosamente diseñada para mantenerlos en un estado de constante vulnerabilidad.
Por tanto, es normal que, ante esta falta de responsabilidad social y la débil credibilidad de algunos medios, emerjan actores sociales como los teóricos de la conspiración, autoproclamados como los nuevos y alternativos pseudoinformadores de la sociedad: profetas periodísticos que, o bien supuestamente revelan verdades encubiertas y ocultas que los medios silencian, o bien dicen destapar y narrar historias de la que los medios ya no hablan.![]()




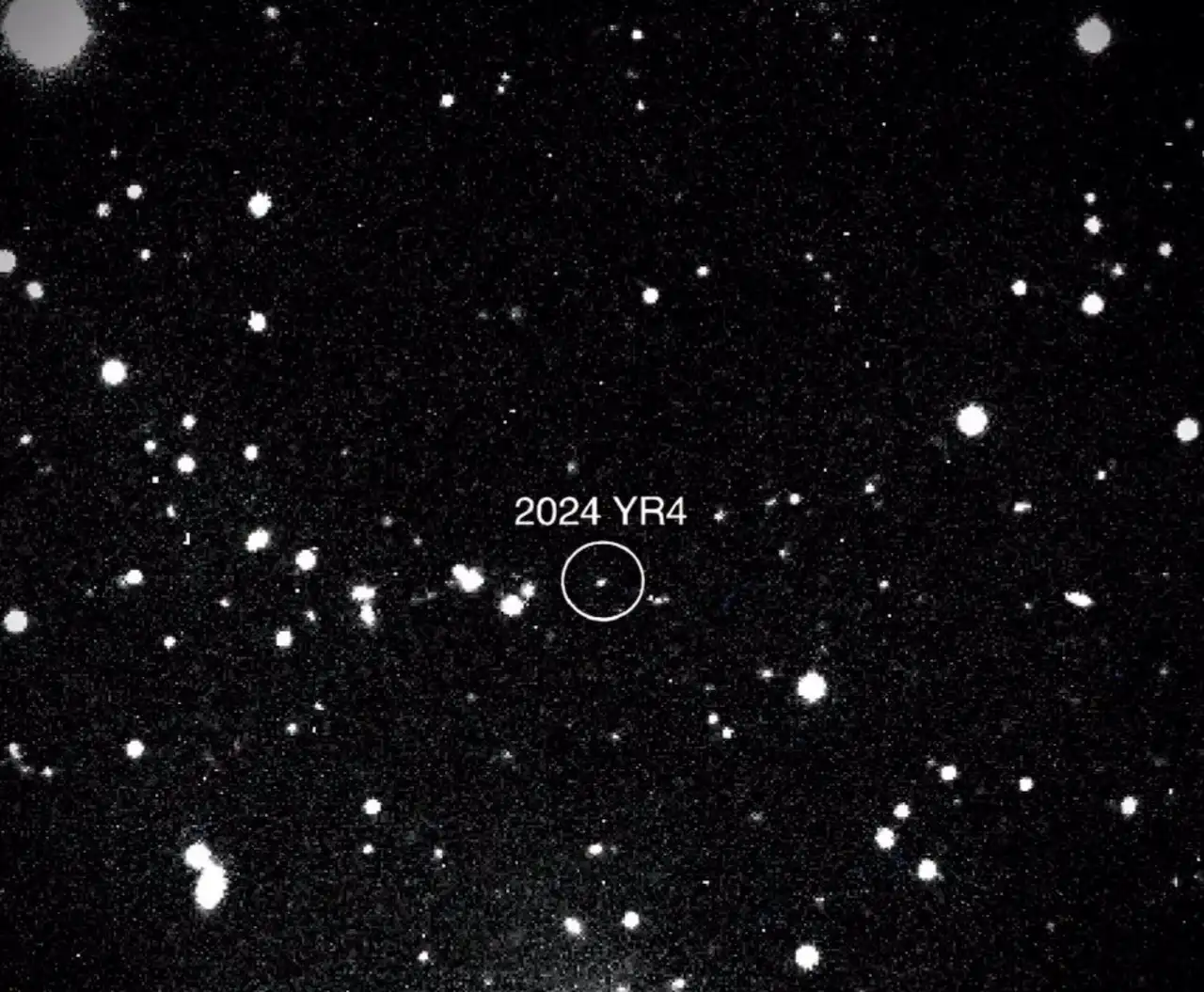
Comentarios