Cuando pensamos en las estaciones del año, imaginamos árboles que pierden sus hojas, osos que hibernan, días de la marmota o gente en la rebajas corriendo a comprar ropa de verano… en enero. Pero, bajo la superficie del mar, también hay un cambio estacional menos visible pero vital para la vida en el planeta. No hablamos de aves marinas poniéndose bufandas, sino de verdaderos procesos ecológicos.
Los océanos y mares de la Tierra son vastos, interconectados y sorprendentemente sensibles a los ritmos del año. Estos cambios están dirigidos por la inclinación del eje terrestre, la luz solar y una compleja relación entre el aire y el agua. ¿El resultado? Un ciclo que organiza la comida del bacalao y las vacaciones del atún rojo.

El Ártico: invierno perpetuo y veranos turbo
Comencemos en el Ártico, ese lugar donde el verano dura poco pero el sol no se pone nunca. Durante el invierno, la región queda sumergida en la oscuridad total. Las aguas se congelan y el hielo marino puede cubrir más de 15 millones de km², el equivalente a la mitad de la Luna.

Pero cuando llega el verano y el sol brilla sin descanso, se produce la bomba: floraciones masivas de fitoplancton, pequeñas plantas marinas que alcanzan densidades de 10 millones de células por litro. Este boom es el festival gastronómico del Ártico: el zooplancton se lo come, luego vienen peces como el bacalao, aves como los simpáticos mérgulos –la versión aviar de la Castafiore–, y hasta las ballenas se dan un atracón antes del próximo largo invierno.
Atlántico Norte: el mar también tiene primavera
Un poco más al sur, en las zonas templadas como el Atlántico Norte, los océanos sienten el cambio de estaciones, pero sin congelarse del todo. En invierno, el viento y el frío mezclan las aguas, llevando nutrientes desde las profundidades a la superficie. Y cuando vuelve la luz en primavera, comienza la fiesta del fitoplancton.

En lugares como el Mar del Norte, las concentraciones de clorofila (el pigmento verde de las plantas) pueden pasar de menos de 1 mg/m³ en invierno a más de 20 mg/m³. Esa explosión de vida alimenta peces como el arenque y el bacalao.
¿Y en los trópicos? A falta de estaciones, buenos son los monzones
En el trópico, donde el calor es más constante que el reggaeton en verano, los océanos dependen más de los vientos que del cambio de temperatura. El sistema de afloramiento somalí, a lo largo de una corriente de frontera oceánica que recorre las costas de Somalia y Omán en el océano Índico occidental, es tradicionalmente considerado el más grande del Océano Índico durante el verano boreal.
Investigaciones recientes muestran que el afloramiento –esa explosión de vegetación marina– se concentra principalmente al inicio del monzón de verano. Además, los científicos apuntan que gran parte de la costa somalí –¡alrededor del 60 %!– experimenta procesos de hundimiento o subsidiencia (downwelling, en inglés), debido al efecto del viento y al entrainment. Esto último consiste en el arrastre de un cuerpo de agua de movimiento lento por un cuerpo de agua de movimiento más rápido, generalmente por efectos de fricción en las capas subsuperficiales.
El enfriamiento del agua en superficie, que suele atribuirse al afloramiento, es en gran medida producto de la mezcla vertical y los flujos de calor en superficie, más que del levantamiento directo de aguas profundas. Esto no solo modifica lo que sabíamos sobre la productividad local, sino que también tiene implicaciones climáticas regionales importantes. Y ojo: basar las proyecciones futuras solo en los vientos costeros puede llevarnos por mal camino si no consideramos estas complejidades.
España marina y sus primaveras
La península ibérica es un laboratorio natural de estaciones oceánicas. En la costa noroeste, los vientos del norte generan un fenómeno llamado transporte de Ekman. Esto hace que las aguas superficiales se alejen de la costa y sean reemplazadas por aguas profundas y ricas en nutrientes. Resultado: uno de los ecosistemas más productivos de Europa, con floraciones de fitoplancton que superan los 5 mg/m³ y sostienen cultivos de mejillones, almejas, entre otros.
Además, estudios realizados con imágenes obtenidas por satélite, han mostrado que las concentraciones de clorofila-a frente a Galicia no solo varían con las estaciones, sino también de un año a otro. Esta variabilidad interanual depende de factores como la fuerza del viento y las condiciones oceánicas superficiales, lo que puede alterar la productividad total del sistema.
Por otra parte, el mar de Alborán, en la entrada del Mediterráneo, tiene zonas de afloramiento estacional gracias al choque de aguas atlánticas y mediterráneas. Pero en verano, la estratificación térmica (la formación de capas de agua por temperatura) limita la mezcla vertical. Esto genera condiciones oligotróficas (pobres en nutrientes). En invierno, la mezcla se reactiva gracias al frío y las tormentas. Estas dinámicas son clave para el atún rojo, que entra desde el Atlántico cada primavera para reproducirse.
El plancton lo mueve todo
Las floraciones de fitoplancton no son solo una curiosidad científica; son la base de toda la cadena alimentaria marina. De ellas depende el zooplancton, que a su vez alimenta a peces, aves marinas y grandes depredadores como delfines o ballenas. Sin estos ciclos, las redes pesqueras quedarían vacías, y muchas comunidades costeras perderían su sustento.
Incluso en las costas vemos señales: en primavera y verano, las playas gallegas se visten de verde con la llegada de las algas Ulva, también conocidas como lechuga de mar. Este género de macroalgas, aunque molesto para el turismo y letal para las almejas –a las que asfixia al cubrir los bancos marisqueros–, esconde un potencial enorme que va mucho más allá de ser “basura marina”.

Ricas en proteínas (hasta un 47%) y compuestos funcionales, las Ulva spp. son candidatas prometedoras para alimentación humana, acuicultura, bioplásticos, biofertilizantes y hasta biogás. De hecho, proyectos recientes han demostrado que convertir estas mareas verdes en energía renovable no solo es posible, sino rentable: un claro ejemplo de economía circular made in Galicia.
Eso sí, Ulva lactuca es también un pequeño monstruo oportunista: se reproduce por fragmentación y sexualmente, cambia de forma según la salinidad y puede formar mareas verdes explosivas que ahogan la biodiversidad local. Desde hace más de un siglo, ha protagonizado blooms o floraciones masivas desde Belfast hasta Tokyo, con récords en el mar Amarillo, donde llegó a cubrir el 10 % de su superficie.
Aunque a menudo culpamos a los fertilizantes agrícolas que le sirven de alimento, muchas veces el exceso de nutrientes suele venir también de aguas residuales humanas, turismo y otras fuentes urbanas.
El ritmo del mar
Las sardinas y caballas migran siguiendo las floraciones. Los frailecillos regresan al norte de Europa en primavera, sincronizados con los peces de los que se alimentan. Incluso el atún rojo y la pardela balear navegan el Mediterráneo con un reloj biológico marino.

Estos movimientos no son aleatorios: son respuestas afinadas a los ritmos estacionales del océano, ciclos que conectan el clima, la geografía y la biología marina.
Observar las estaciones del mar es descubrir que la Tierra también “respira” bajo el agua. Estas variaciones, aunque invisibles para muchos, sostienen la vida marina y humana. De las floraciones del Ártico a las algas en Galicia, todo está conectado.![]()

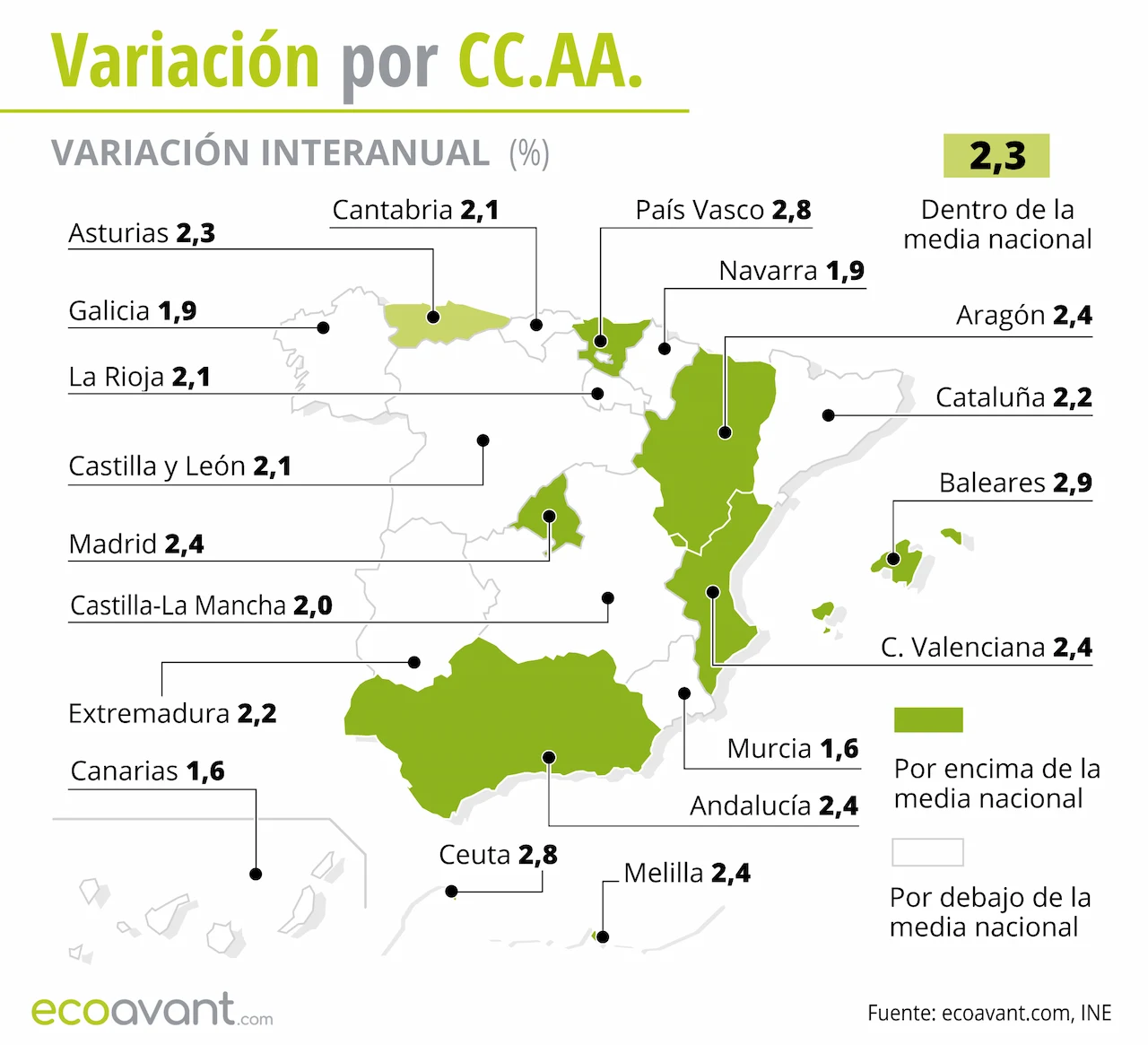

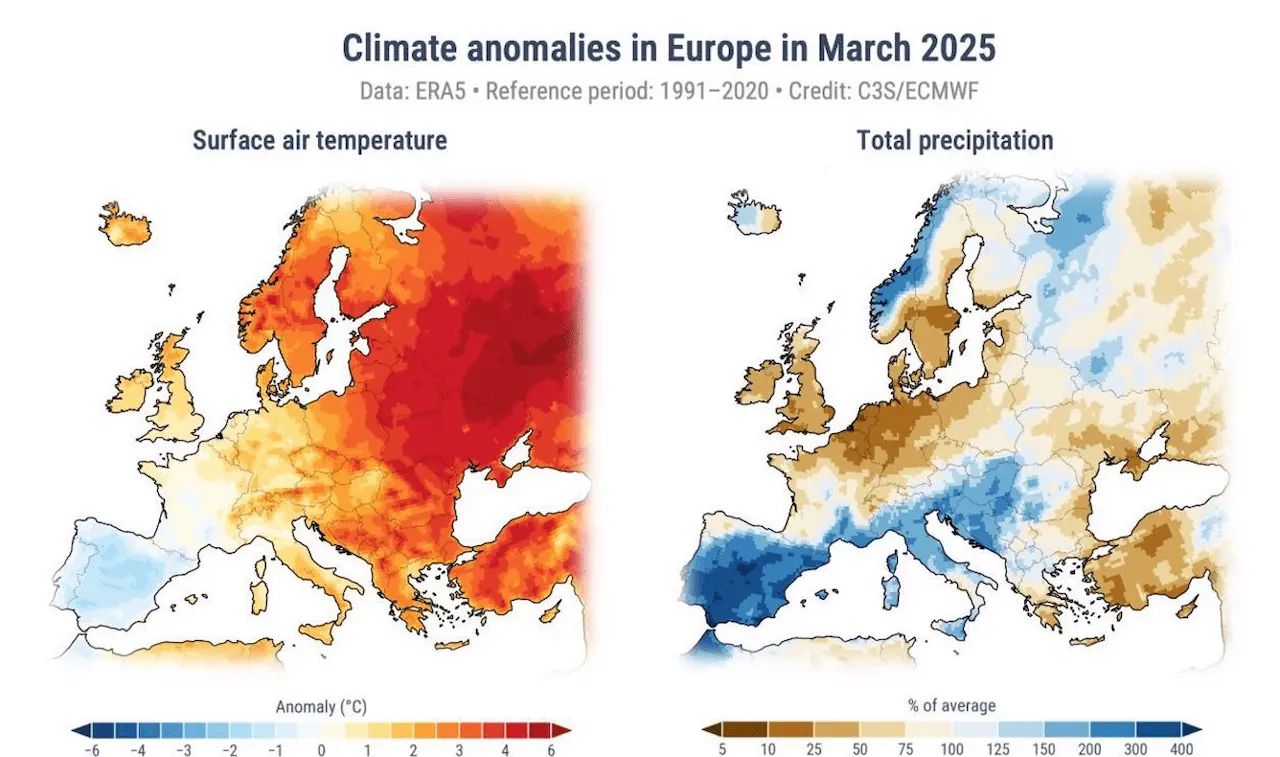
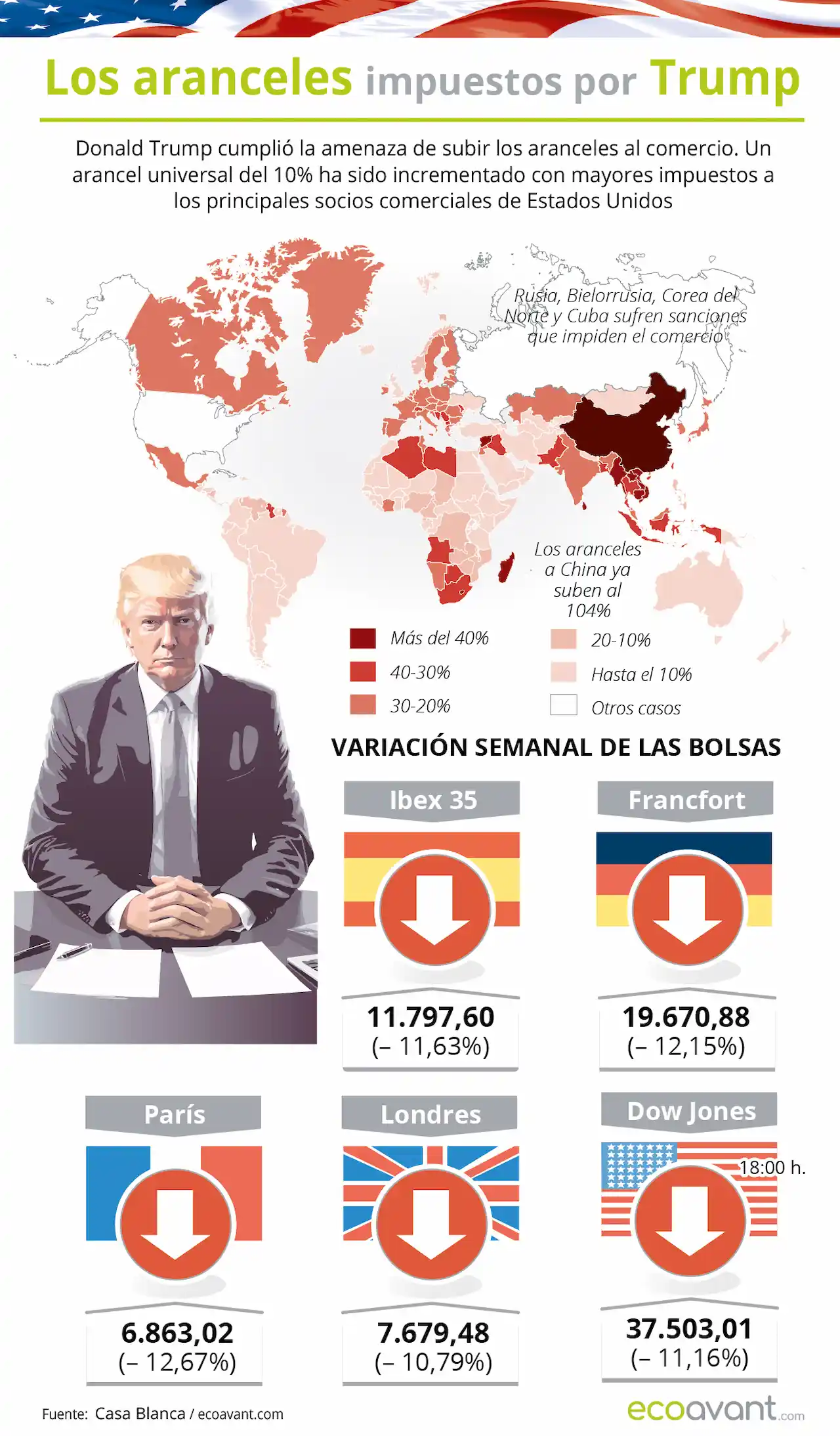
Comentarios