Desde Gaza hasta Ucrania o Sudán, los efectos de la guerra no solo se reflejan en los escombros y la destrucción, sino también en las mentes de quienes sufren el conflicto. Los niños y niñas expuestos a enfrentamientos armados sufren consecuencias que van más allá del momento bélico, dejando huellas profundas en su desarrollo físico, mental y social. Estas cicatrices pueden extenderse a lo largo de su vida e incluso transmitirse a generaciones futuras.
Consecuencias en el desarrollo cerebral
Se sabe que la exposición a experiencias traumáticas puede impactar de forma duradera en el desarrollo del sistema nervioso infantil. Durante los conflictos bélicos, niñas y niños experimentan una serie de acontecimientos dolorosos como la violencia, la pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares o la separación de sus familias y amigos. También son testigos del sufrimiento humano, muy especialmente el de su entorno cercano.
Estas experiencias pueden provocar reacciones de estrés agudo como miedo, ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático (TEPT). Se trata de alteraciones que permanecen aunque haya acabado la guerra, por lo que el impacto psicológico puede llegar a ser profundo y duradero.
Y es que los primeros años de vida constituyen un período clave para la formación de los circuitos neuronales que regulan el estrés y las emociones. En esta etapa, la exposición prolongada a situaciones extremas puede afectar a procesos esenciales como la mielinización, que protege los axones y optimiza la comunicación entre neuronas, y reducir la densidad sináptica, lo que altera la forma en que las células nerviosas se conectan entre sí.
Lo más preocupante es que estos cambios no se limitan a la infancia: el trauma temprano puede dejar una huella persistente, “programando” el cerebro para una mayor vulnerabilidad al estrés en la vida adulta.
Más sensibles ante las situaciones estresantes
Uno de los efectos más graves que sufre la población, y en especial la más joven, son las alteraciones en la salud mental. Un estudio reciente concluyó que hasta un 47 % de los niños expuestos a conflictos bélicos pueden desarrollar síntomas de TEPT.
En la población infantil, el TEPT se presenta con pesadillas, flashbacks, ansiedad elevada y una sensación constante de peligro. Una de las áreas cerebrales más afectadas del sistema nervioso es la amígdala, encargada de procesar el miedo, las emociones y regular las respuestas al estrés. Esta región cerebral tiende a agrandarse y volverse hiperactiva si los niños han sufrido adversidades, haciendo que reaccionen de forma más intensa y frecuente ante situaciones estresantes. A la vez que esto sucede, se produce un impacto en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, una de las principales vías de control del estrés.
El TEPT no solo provoca angustia, síntomas ansiosos y depresivos, sino que también puede afectar a la capacidad para concentrarse en la escuela, además de generar cambios en el comportamiento.
Además, la exposición prolongada a la tensión (como la vivida en un conflicto bélico) aumenta la liberación continuada de hormonas del estrés como el cortisol. Estos niveles elevados y crónicos son tóxicos para el cerebro y pueden causar daños estructurales en el hipocampo (encargado de la memoria y de las emociones) y la corteza prefrontal (responsable del pensamiento lógico, la toma de decisiones, los juicios de valor y el autocontrol).
Un deficiente desarrollo de esta última durante la niñez puede traducirse en mayores dificultades para regular las emociones y el comportamiento, también en la edad adulta. Entre sus principales consecuencias destaca la incapacidad para establecer relaciones interpersonales saludables: muchos niños con TEPT evitan situaciones que les recuerden el trauma y los eventos vividos, lo que puede llevar a aislamiento social y dificultades en la adaptación escolar.
Problemas de concentración
Los menores afectados pueden tener serias dificultades para concentrarse en la escuela, ya que cualquier ruido fuerte o imagen puede recordarles los momentos de miedo y peligro que vivieron, generando una sensación constante de inseguridad. Esto entorpece su aprendizaje y dificulta su capacidad para hacer amigos y confiar en los adultos.
En algunos casos, la hipervigilancia provocada por el trauma los lleva a desarrollar conductas impulsivas o agresivas como mecanismo de defensa. Además, crecer en un entorno marcado por la violencia aumenta el riesgo de repetir patrones agresivos en la vida adulta o de tener dificultades para establecer relaciones sanas con los demás.
Por otro lado, la exposición prolongada al estrés y situaciones traumáticas tiene efectos en varios sistemas vitales del cuerpo infantil. Varias investigaciones han demostrado que los niños que experimentan traumas severos pueden desarrollar alteraciones que contribuyen a la aparición de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en la adultez.
Desarrollo de dolor crónico
Por otra parte, los niños y niñas que han sufrido traumas fuertes pueden experimentar dolor sin que haya una causa médica clara, y este puede volverse crónico. Los científicos han descubierto que vivir situaciones de mucho miedo o estrés interfiere en el sistema nervioso provocando que el cuerpo sienta dolor de manera más intensa.
Como consecuencia de ello, los niños dejan de jugar, moverse o hacer sus actividades físicas con normalidad. Y además de limitar la movilidad, estos cambios pueden alterar el aprendizaje, llegando a afectar al desarrollo psicomotor. Y finalmente, al no poder participar en juegos o deportes, se sienten más aislados y con menos energía para aprender en la escuela, lo que también conlleva una reducción en su calidad de vida.
Transmisión de generación a generación
El impacto de la guerra no se detiene en quienes la vivieron directamente. Los hijos de personas que han sufrido conflictos armados tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, incluso sin haber experimentado el conflicto de primera mano. Esto se debe a la transmisión del trauma a través de patrones de crianza, estrés parental y factores genéticos.
Un estudio publicado en 2018 encontró que los niños de padres que han sufrido una guerra tienen el doble de riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Además, la exposición a entornos violentos puede generar un ciclo de violencia en el que las víctimas infantiles desarrollen actitudes agresivas o dificultades para establecer relaciones seguras y saludables en su vida adulta.
Intervenciones rápidas
Niños expuestos a entornos de violencia extrema presentan una menor densidad de materia gris en regiones clave para el procesamiento cognitivo
A largo plazo, las alteraciones estructurales en el sistema nervioso que hemos visto pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como ansiedad, depresión o incluso enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Diversos trabajos han demostrado que los niños expuestos a entornos de violencia extrema presentan una menor densidad de materia gris en regiones clave para el procesamiento cognitivo.
Aunque la ayuda psicológica puede mitigar algunos de estos efectos, revertirlos en la edad adulta es un desafío. Por ello, es fundamental minimizar la exposición de los niños a factores estresantes en esta etapa crítica del desarrollo.
La guerra deja cicatrices en la infancia, afectando a su desarrollo físico, mental y social. Si bien el cerebro infantil es altamente plástico y tiene una gran capacidad de adaptación, esta recuperación depende en gran medida del apoyo que reciba.
Sin una intervención adecuada, los efectos del trauma pueden persistir a lo largo de la vida e incluso, como hemos visto, transmitirse a futuras generaciones. Por ello, tras un conflicto bélico, es crucial actuar de inmediato. Intervenciones como el acceso a entornos seguros, atención psicológica especializada y rehabilitación psicosocial ayudan a mitigar parte de los efectos negativos.
Invertir en el bienestar de los niños no solo es una cuestión de derechos humanos, sino una condición fundamental para construir sociedades más pacíficas y justas en el futuro.![]()

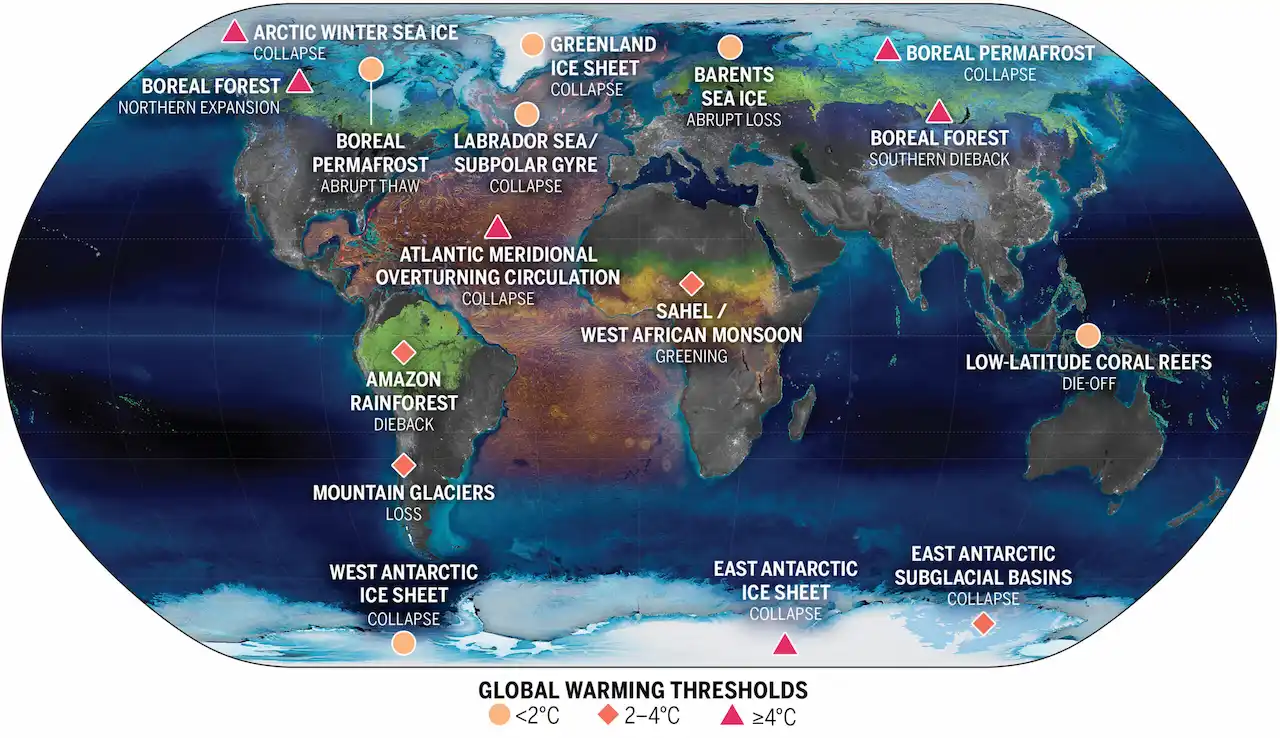



Comentarios